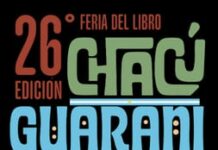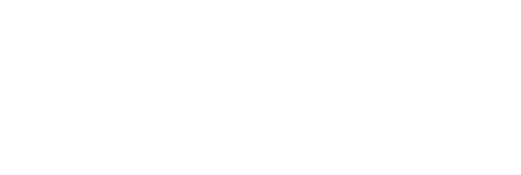En el marco del XI Congreso Argentino de Limnología que se realiza desde el pasado lunes en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, disertó la doctora María Belén Alfonso, bióloga especialista en el estudio de la contaminación que producen los microplásticos. Trabaja actualmente en Asia investigando esta problemática ambiental que cobró relevancia en las últimas décadas por la proliferación de esas partículas en el entorno de la vida humana y de los animales.
María Belén Alfonso, es doctora en Biología y trabaja en el Center for Ocean Plastic Studies de la Universidad de Kyushu, Japón, donde participa en un proyecto en colaboración entre Japón y Tailandia, por lo que reside en este momento en este país del Sudeste Asiático investigando la contaminación plástica en ambientes marinos y acuáticos.
Su formación académica la realizó en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires -Argentina; cursó en esta prestigiosa universidad pública también su doctorado y postdoctorado.
Durante una pausa de las actividades del encuentro científico internacional que culmina hoy – viernes 1° de agosto- en FaCENA, dialogó con UNNE Medios, sobre el tema de su especialidad y nos dejó éstas valiosas e interesantes reflexiones.

La problemática de los microplásticos en el ambiente es un tema de agenda
en las noticias de actualidad ¿Cuál es el riesgo que conlleva su proliferación para la vida?
El principal problema que estamos manejando actualmente es la producción desmedida anual de plástico, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Hay una producción excesiva que supera los 400 millones de toneladas anuales, debido al gran uso de plásticos en la vida diaria.
Si se ponen a analizar las cosas que se usan habitualmente, van a notar que gran parte están hechas de material plástico y el mayor problema es cuando se descartan de manera incorrecta y terminan en el ambiente o en vertederos a cielo abierto. Estos productos plásticos se empiezan a degradar por la acción del sol, las altas temperaturas, la fricción con las corrientes acuáticas, con el viento y se van formando estas pequeñas partículas que se llaman microplásticos, que son partículas plásticas de menos de 5 milímetros hasta 1 micrómetro.
El mayor peligro es que estas partículas se dispersan muy fácilmente por todas estas variables ambientales que mencionaba anteriormente y van transportándose desde el medio terrestre hacia los medios acuáticos, donde están disponibles para una gran variedad de organismos, desde los acuáticos muy pequeños como es el plancton, hasta peces y aves.
¿Qué problema trae aparejada esta situación?
Esas partículas se van incorporando en las cadenas tróficas (cadena alimentaria) y tienen potencial para biomagnificarse (significa que existe en pequeñas cantidades en los organismos de la cadena trófica inicial pero los predadores acumulan esas pequeñas cantidades y se magnifica el daño).
El material en sí, puede tener efectos negativos en los organismos, que pueden agravarse por la presencia de aditivos y otros químicos que se utilizan durante su fabricación.
¿Cómo se determina su peligrosidad?
Se realizan ensayos de ecotoxicidad en organismos para ver en qué nivel impactan en su salud las distintas concentraciones, tamaños de partículas y tipos de polímeros plásticos .
Hasta ahora se han encontrado variados efectos negativos. Recientes estudios en humanos han encontrado presencia de microplásticos en el cerebro, en la placenta y otros órganos, pero su impacto está aún bajo estudio.

¿Dónde se encuentran los mayores depósitos de estos microplásticos? ¿En cualquier curso de agua, laguna, arroyo o más en el ambiente marino?
Los primeros estudios sobre contaminación plástica se centraron en los ambientes marinos, donde el problema era más evidente a simple vista. Recién después se empezó a investigar su presencia en cuerpos de agua dulce, como ríos y lagos, que también están expuestos a altas concentraciones de plásticos. Aunque estos ecosistemas están conectados y cumplen un rol clave en el transporte de contaminantes hacia el mar, la investigación en agua dulce ha avanzado más lentamente y aún enfrenta importantes vacíos de conocimiento.
Por eso, desde nuestro equipo estamos trabajando en este tema junto a una amplia red de investigadores en Argentina, con el objetivo de comenzar a medir cuánto microplástico hay, de qué tipo y en qué formas aparece.
La idea es establecer una línea de base sólida que nos permita entender mejor la magnitud y las características del problema en ambientes de aguas continentales. El desafío no es menor, porque el microplástico, al ser una partícula muy pequeña, liviana y con distintas densidades, puede transportarse con mucha facilidad en el ambiente. No solo se mueve con el agua, sino también a través del aire, lo que le permite recorrer desde distancias cortas hasta trayectos realmente largos, incluso entre regiones o ecosistemas muy distintos.
¿Con la acción del viento pueden llegar muy lejos de donde se originan?
Sí, totalmente. Justamente, una de las características del microplástico es su capacidad de transporte a largas distancias, incluso por el aire. Hay estudios que han detectado partículas de microplásticos en lugares remotos o prístinos, como la cima del Everest o regiones polares, donde no hay fuentes directas de contaminación ni actividad humana intensa. Eso demuestra que estas partículas pueden viajar grandes distancias impulsadas por el viento y las corrientes atmosféricas, llegando a ecosistemas que, en principio, uno pensaría que están libres de este tipo de impactos.
¿Cuáles serían las medidas que se pueden tomar para evitar esto?
Abordar este problema requiere -ante todo- un fuerte compromiso con la educación ambiental. Es fundamental que la población comprenda cómo desechar correctamente los plásticos y sobre todo, que se cuestione su uso.
¿Realmente necesito este producto? ¿Podría reemplazarlo por otro material con menor impacto, como el vidrio, la madera o alternativas reutilizables? Cambiar nuestros hábitos de consumo es clave. Pero también es esencial mejorar el manejo de los residuos urbanos.
Los vertederos a cielo abierto, especialmente cuando no se gestionan adecuadamente, son grandes fuentes de dispersión de plásticos hacia el ambiente. Una vez que estas partículas llegan a los ecosistemas —y más aún cuando se fragmentan— ya no se pueden recuperar.
Por eso, prevenir es mucho más eficaz que intentar remediar después.
¿Cuál es la magnitud del problema en términos políticos y sociales?
Aquí entran en juego lo que son las políticas públicas, tanto a nivel nacional, regional y global. Porque este es un problema que no solo afecta a las distintas provincias y países, sino a nivel mundial.
Las decisiones que toman ciertos países van a afectar también a otros menos desarrollados. Por ejemplo, en cuanto a la importación y exportación de basura plástica, desde países más desarrollados a países menos desarrollados, que no cuentan con la infraestructura para manejarlo. Por más que lo puedan monetizar a partir del reciclaje, y generar cierto ingreso económico, eso hay que tomarlo con pinzas, y hay que trabajarlo con cuidado en cuanto a decisiones políticas.

El problema de la basura en el océano Pacífico, que difunde la prensa mundial, ¿Tiene que ver con este aumento de los microplásticos o es otro tipo de problemática?
Son los parches, las famosas islas de plástico, que se encuentran no solo en el Pacífico, sino en todos los giros oceánicos. Allí se generan estas concentraciones de basura de todo tipo, incluyendo el plástico.
La del Pacífico fue muy famosa, porque fue una de las primeras que se encontró por el científico Charles Moore, hace varios años en 1997. Pero esto se encuentra en todos los giros oceánicos, incluso en el Atlántico, donde se dan estas concentraciones de material plástico.
Hay iniciativas como Ocean Cleanup que buscan remover plásticos del océano, pero también pueden generar impactos no deseados, como la captura de organismos marinos.
Además, sigue siendo un desafío qué hacer con el material recolectado. Por eso, la mejor solución sigue siendo actuar antes: reducir el consumo, la generación de plásticos y mejorar su gestión desde el origen.
¿Qué se puede hacer para contribuir individualmente en la lucha contra estos microplásticos?
A nivel individual, lo más importante es informarse, desarrollar conciencia ambiental y ser críticos con lo que consumimos, especialmente cuando se trata de productos plásticos.
Un ejemplo clave es la industria textil: muchas marcas de moda rápida, como SHEIN y otras similares que hoy ganan popularidad en Argentina, ofrecen prendas accesibles pero hechas con fibras plásticas derivadas del petróleo. Son productos de corta duración que, al desecharse, liberan microfibras que terminan en el ambiente. De hecho, en nuestros estudios en ambientes continentales de Argentina, lo que más encontramos son justamente microfibras textiles.
Por eso, elegir con responsabilidad, consumir menos y de mejor calidad, y también exigir políticas públicas coherentes —como el control de la importación de residuos— son acciones concretas que marcan la diferencia.

“Es fundamental que la población comprenda cómo desechar correctamente los plásticos y, sobre todo, que se cuestione su uso”.