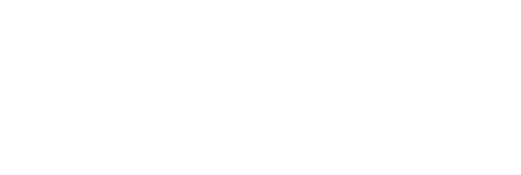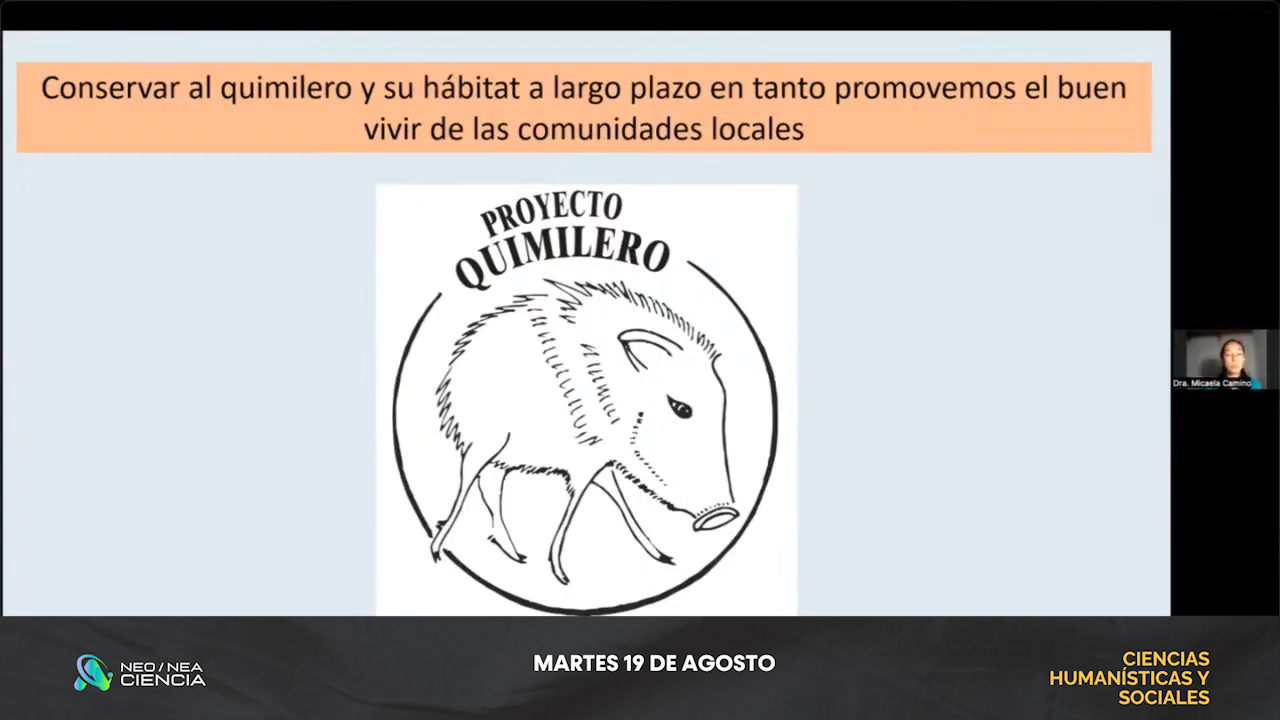Como parte de la tercera semana del Simposio Virtual NEO/NEA Ciencia, la bióloga Micaela Camino, investigadora del CECOAL (CONICET-UNNE), se refirió al proyecto de conservación del Pecarí Quimilero, una especie endémica del Chaco Seco que motivó un trabajo en directa vinculación con las comunidades locales. “Si tenemos éxito en conservar el quimilero será porque habremos tenido éxito en conservar el socioecosistema boscoso en el que habita”, sostuvo en relación al rol que cumplen las comunidades locales del Chaco Seco para la protección de la biodiversidad.
De animarse a recorrer el Impenetrable Chaqueño en bicicleta por falta de recursos a liderar un gran proyecto participativo e inclusivo que alcanzó notoriedad internacional como una iniciativa innovadora de promover la conservación de la biodiversidad con anclaje en las capacidades de las comunidades locales.
Se trata de la historia de la Dra. Micaela Camino, bióloga e investigadora del Centro de Ecología Aplicada del Litoral («CECOAL», CONICET – UNNE), y referente del proyecto de conservación del pecarí quimilero, (Catagonus wagneri), una especie endémica de la región del Chaco Seco que está en situación de amenaza por la pérdida de su hábitat.
Por su labor en el «Proyecto Quimilero», recibió numerosas distinciones, tanto por los logros como iniciativa de investigación científica así como por propiciar que se gesten acciones concretas de conservación para esta especie de mamífero pero también para el ambiente amenazado ambiente del Chaco Seco y de las personas que allí habitan.
En el año 2022 fue una de las ganadoras de los premios Whitley, galardón conocido como el “Oscar Verde”, en reconocimiento a su trabajo conservacionista, mientras que este año ganó el premio “National Geographic Society/Buffett” al liderazgo en conservación.
En virtud de su trayectoria y su enfoque de trabajo, fue invitada a disertar en la tercera semana del Simposio NEO/NEA Ciencia, dedicada a las ciencias humanísticas y sociales, justamente para exponer la importancia de la dimensión social en la conservación de la biodiversidad.
«El interés del proyecto quimilero es hacer ciencia junto a las personas que viven en los bosques del Chaco Seco y para las personas que viven en los bosques del Chaco Seco», resumió durante su charla en el evento de la UNNE.
Integrar Ciencia y Sociedad
La exposición de la Dra. Camino se inició con una línea del tiempo de cómo su pasión por viajar y por los mamíferos medianos y grandes, la motivó desde muy joven a viajar por Argentina y otros países «para conocer la biodiversidad pero también a las personas que se vinculan con esos ecosistemas».
«Crecí y viví en la ciudad de Buenos Aires, y estudié Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, pero a medida que avanzaba en esta disciplina, me fui también adentrando en las dimensiones sociales”, recordó.
Sobre su llegada a la zona de El Impenetrable en Chaco, donde desarrolla el Proyecto Quimilero hace casi 15 años, señaló que “fue un camino que se fue dando por mi pasión por los mamíferos medianos y grandes, así como por mi gusto por viajar y recorrer”.
Con poco presupuesto, recorrió el país y parte del continente para conocer la biodiversidad de distintos lugares, pero también para conocer las personas y las culturas que están en relación con cada ecosistema, con quienes tienen una interacción con la biodiversidad, una relación muy cercana y saberes ecológicos muy valiosos, únicos, saberes ancestrales y tradicionales.
“Estudiaba biología pero no lograba entrelazar este interés por lo cultural y las personas con mi tema de estudio, pero al llegar al Chaco me maravilló, descubrí que era el lugar donde quería quedarme». Estar en los bosques de la región chaqueña te hace sentir la inmensidad, pues es la región más grande después de la Amazonia y la región del Chaco Seco representan los bosques secos subtropicales más grandes del mundo”.
Acotó que su principal interés en ese entonces eran reconocer cómo sobreviven las especies en un ambiente tan seco, con pocas agua, “pero descubrí además que no eran bosques inhabitados, sino que allí vivían muchas personas, tanto indígenas como criollos, con gran conocimiento sobre la ecología”.
«La integración de estos saberes con la naturaleza me hizo encontrar con la disciplina en la que actualmente trabajo que es biología de la conservación, una disciplina que se enfoca en proteger y restaurarla biodiversidad o la diversidad de la vida en la tierra”.
Reconoció así que sus primeras preguntas fueron muy “biológicas”, sobre qué mamíferos medianos y grandes había en la zona, cómo se distribuían, qué ambientes usaban, pero luego subieron otros interrogantes respecto a cómo se relacionan las personas locales con estas especies, y los problemas de conservación y soluciones propuestas en estas comunidades.
Así, rememoró, desde 2010 empezó a trabajar en la región del Chaco Seco, y por acotados recursos, empezó en bicicleta a hacer entrevistas a pobladores de El Impenetrable. “Salí al campo porque no encontré las respuestas en los libros y artículos científicos”.
“Encontré que la diversidad científica que esperaba encontrar efectivamente estaba, como el pecarí quimilero que solo existe en la región chaqueña seca, pero además descubrí que la gente tenía relación muy cercana con animales silvestres y comprobé que los pobladores detectaban problemas de conservación de los animales, algunos notorios cómo ser la pérdida de habitat o cacería, pero también identificaban otras situaciones de vulnerabilidad del ambiente poco conocidas”.
Ante ese contexto, se gestó un monitoreo participativo de fauna silvestre, en conjunto con pobladores que tenían muchas ganas de solucionar esos problemas de conservación, quienes colaboraron en la elaboración de las fichas técnicas, y se llegó a tener más de 200 participantes.
“El monitoreo fue más grande de lo proyectado, y nos permitió aprender mucho en la co-construcción de métodos de relevamiento” sostuvo y comentó que las fichas fueron completadas hasta personas que no sabían leer ni escribir gracias a que se hicieron fichas adaptadas a esa realidad de grado de instrucción.
La Dra. Camino resaltó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad local, tanto personas indígenas como criollas, pues “si las soluciones vienen del territorio se aplican muchos más rápidas y fáciles de implementar, y son más legitimas”.
“Pudimos identificar el hambre y los elevados índices de pobreza en esta región, pero también cómo esas realidades se superponen espacialmente con la riqueza cultural y biológica. Además vimos problemas de la tenencia de tierras y de otros derechos básicos”.
Desmonte y tenencia segura de la tierra
La investigadora recordó que el alentador avance de su proyecto de investigación en el Chaco Seco, conviviendo y aprendiendo con la gente, se topó de sorpresa con el desmonte, un fenómeno acuciante en los últimos años.
“Yo había elegido trabajar en la parte mejor conservada del Chaco Seco, y nos llegó el desmonte, un problema de gran dimensión pues el Chaco tiene una de las tasas de crecimiento de desmonte de bosques más rápidas del mundo”, señaló.
Contó que con el avance de la destrucción de los bosques empezaron a observar más situaciones de sequías, erosión, desertificación, inundaciones, “temperaturas imposibles”, riesgos de de epidemia, y numerosos problemas porque “se pierde ese guardián que es el bosque y el ecosistema natural que retiene todo un equilibrio que se rompe”.
“Vimos cómo las especies con las que trabajábamos desaparecían, y cómo la gente local perdía su comida, su farmacia – por la medicina tradicional que se apoya en la botánica local- y su vivienda”, sostuvo.
Sobre esa cruda realidad, opinó que “el agronegocio llegó con su veneno, que mata todo menos el cultivo que producen. Ver eso fue durísimo. La gente local se ve forzada a dejar sus hogares porque no se les garantiza el acceso a sus tierras».
Resistir con el Proyecto Quimilero
Pero ante ese contexto adverso, de no saber qué hacer, “decidimos redoblar la apuesta. Dijimos nos quedamos y se creó el proyecto quimilero, para conservar el quimilero y su hábitat a largo plazo, así como el buen vivir de las comunidades locales”.
«¿Porqué el pecarí quimilero?» Porque sólo existe en el Chaco Seco, porque está en riesgo de extensión, pero también porque “si tenemos éxito en conservar el quimilero será porque habremos tenido éxito en conservar el socioecosistema boscoso en el que habita”.
“Nuestro proyecto nos permite trabajar con esta especie y trabajar con todo el paisaje sociocultural, abordando tanto las dimensiones biológicas y ecológicas, como las sociales de este sistema”.
Indicó que “diseñamos una estructura en la que además de la función científica, de investigar, decidimos trabajar en el fortalecimiento de las comunidades indígenas, de sus derechos, para que puedan tener redes de contacto, y no estén solos y queden expuestos a la vulneración de sus derechos”.
Insistió en que el eje transversal del proyecto fue “el respeto a las comunidades y el buen vivir”, y al respecto, diferenció entre desarrollo y buen vivir, porque “el desarrollo puede ser el buen vivir para alguien, pero no para otros”.
Precisó que el “Proyecto Quimilero” fue dando frutos, para saber donde estaba el quimilero, su distribución, cuántos bosques quedaban, y las áreas protegidas existentes.
“No hay suficientes áreas protegidas para que por sí solas conserven al quimilero. son muy reducidas y aisladas. En el norte de Paraguay y Bolivia hay áreas más grandes y conectadas, pero que problemas de implementación tampoco podrían conservar esta especie a largo plazo”, detalló.
Aportó que “no puede decirse que si hay áreas protegidas se conservará las especies. Las áreas protegidas son claves pero no son suficientes por si sola”.
En el marco del estudio pensaban que el quimilero solo usaba bosques muy bien conservados, pero se comprobó que también habita en bosques degradados, datos que fueron colectados con las cámaras trampas y de aportes de pobladores locales.
En el proyecto se realizó un mapeo de las poblaciones indígenas del Chaco Seco y se constató que una gran proporción de los bosques que quedan están en territorios de comunidades indígenas.
Pero a la vez otro dato relevante es que se diferenciaron los territorios indígenas con tenencia segura de la tierra y los que tienen tenencia insegura de sus territorios.
Así, se observó que los territorios de comunidades originarias que tienen garantizado la tenencia segura funcionan como barreras al avance de la deforestación, pero con el contraste de que casi el 70% de las poblaciones indígenas del Chaco Seco registran tenencia insegura.
“Por ello, planteamos que los derechos en tenencia segura de la tierra de pobladores locales es una prioridad de conservación”.
Participación Social
En la parte final de su charla, la Dra. Camino se enfocó nuevamente en la dimensión social del proyecto así como en el abordaje interdisciplinario que implicó e implica su concreción.
Explicó que en las actuales instancias de la iniciativa siguen realizando investigaciones vinculadas al problema del territorio, la cacería y distintos problemas de conservación. “Pudimos ver cómo en estos 15 años de trabajo cambió la percepción de la gente sobre los problemas así como de las posibles soluciones», dijo.
“Todos los trabajos lo hicimos de forma participativa, pues debemos pensar para quienes estamos trabajando”, agregó.
En la misma línea, resaltó que es interés del proyecto quimilero hacer ciencia junto a las personas que viven en los bosques del Chaco y para las personas que viven en los bosques del Chaco.
Comentó que también se trabaja en vinculación con distintos actores, como docentes, organizaciones sociales, autoridades públicas, decisores, entre otros sectores, para poner en valor los saberes locales vinculados con la conservación.
“El Proyecto Quimilero siempre tuvo el enfoque de ser elaborado de abajo hacia arriba. Cuando trabajamos en conservación es muy importante considerar las dimensiones sociales y trabajar con comunidades es una experiencia muy enriquecedora”, resumió la Dra. Micaela Camino.
Para cerrar su charla, destacó que a lo largo del proyecto se contó con el aporte financiero de distintas instituciones y organizaciones nacionales y del extranjero, “pero nuestro mayor apoyo siempre vino de la Universidad Pública y el CONICET”.