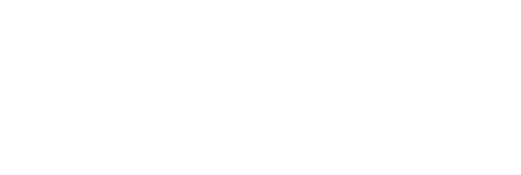La primera edición local de este festival mundial de ciencia, se realizó con éxito en Corrientes y Resistencia. Las cuatro charlas que brindaron investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste despertaron risas, aplausos y sumaron al objetivo del evento: acercar la ciencia a la comunidad.
Dos bares de Corrientes y Resistencia fueron escenario para que cuatro investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste compartieran, de manera sencilla y distendida, un poco de su quehacer diario en particular y de la ciencia en general. Como en más de 500 ciudades del mundo, en la región se realizó el Pint of Science, con el auspicio de la UNNE.
La primera jornada de este festival mundial de ciencia tuvo lugar el lunes pasado en La Birrería, en la capital correntina. Con la presencia del rector Omar Larroza y la bienvenida de la secretaria general de Ciencia y Técnica de la UNNE, dra. Laura Leiva junto al equipo que participó en la coordinación del evento, se desarrollaron las charlas.
El primer investigador en tomar el micrófono fue el Dr. Guillermo Seijo, Licenciado en Biología, Dr. en Ciencias Biológicas, y profesor titular en la Cátedra de Genética y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.

El también investigador superior del CONICET a cargo del Área de Citogenética y Evolución Vegetal del Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE), brindó la charla «Manduví: raíces genéticas del mejor compañero de la cerveza», en la que brindó una explicación de cómo el maní y la cerveza pasaron a ser compañeros inseparables en bares, a pesar provenir de distintos orígenes: América y Europa.
Pero esa explicación fue la «excusa» con la que el investigador pudo hacer un repaso de cómo la ciencia a lo largo de los años logró desentrañar el origen genético y geográfico del maní cultivado, y cómo a partir de ese conocimiento se pudieron resolver numerosos problemas asociados a la agricultura moderna.
Tras referirse a la importancia del maní en Argentina, destacando al NEA como refugio de diversidad genética, repasó avances de la ciencia para describir en detalle al maní, conocer todas las variedades y potenciar la producción, avances en los que tuvieron un rol clave investigadores de Argentina, entre ellos del IBONE.

«Pudimos identificar las especies progenitoras que dieron origen al maní cultivado y que la hibridación ocurrió a partir de poblaciones de maní de Argentina, en la zona de Salta. Nacionalizamos al maní, lo hicimos argentino» ironizó sobre algunos de los logros científicos alcanzados.
También recordó que en el año 2016 se logró secuenciar el genoma de especies parentales y en 2019 se logró descifrar el gen del maní.
En especial, comentó que en el año 1995 se detectó la enfermedad del carbón del maní, que producía hasta 30 de pérdida productiva, pero al ser una enfermedad endémica de Argentina, no despertaba interés de la ciencia internacional y el problema fue resuelto por la ciencia nacional que, gracias a todo el conocimiento previo, y buscando en las variedades antiguas, pudo generar variedades resistentes al carbón del maní.
Tras este interesante recorrido, el Dr. Seijo finalizó la charla comentando cómo se encontraron el maní y la cerveza, el primero originado hace 10.000 años en América y la cerveza hace 7.000 años en la Mesopotamia Asiática, pero que no fue sino hasta finales del Siglo 19 en Estados Unidos en que el maní empieza a ser cultivado en ese país, y empieza a ser consumido en mayor cantidad y se asocia con la cerveza.
«Así se unen el maní y la cerveza que hoy nos tuvieron hablando de ciencia» culminó.
«M´boyeré de ciencia”
Luego, fue el turno del Dr. Marcos Guidoli, Licenciado en Biotecnología y Doctor en Ciencias Biológicas, y docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE e investigador del CONICET en el Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE) de esa unidad académica.
«M´boyeré de ciencia: arroz, peces, biotecnología y empresas» fue el título de su exposición que comenzó con el repaso de sus inicios: «Cuando empecé a estudiar quería hacer genética en humanos, y había dos cosas que no me gustaban: los docentes encerrados en aulas y las bacterias por estar relacionadas a podredumbre y enfermedad. Eran cosas que decía que no iba a hacer, sin embargo, un año después rendí mi concurso para ser ayudante de Biología y desde hace veinte años soy docente y me encanta, y también, unos años después empecé a trabajar en bacterias».
Así, el Dr. Guidoli, en un clima de risas y aplausos, detalló cómo fue su trayecto en la microbiología y la biotecnología, y con algunos ejemplos, puso en contexto la relevancia de la tarea de un biotecnólogo, de un científico.

Comentó que tras sus primeros pasos trabajando en Tucumán, investigando sobre probióticos en ranas, por cuestiones personales llegó a la ciudad de Corrientes, y empezó a trabajar en el Instituto de Ictiología del Nordeste. «Ahí los peces se suman a mi vida», indicó en relación al trabajo de probióticos en la cría de pacú.
En su devenir en la UNNE, destacó la importancia de la vinculación tecnológica, ya que en su tarea se cruzó con necesidades del sector productivo que pudieron ser resueltas desde la biotecnología.
También se refirió a otras facetas del trabajo científico, cómo el problema de financiamiento: «los recursos no alcanzan». «A veces no sé qué soy, si científico o emprendedor» ironizó.
«Quiero invitarlos a que salgan de su lugar de confort, a enfrentar los desafíos», expresó como conclusión respecto a la tarea de hacer ciencia.
En Resistencia, exámenes y superpoderes
El martes 20 de mayo y también a bar lleno, se realizó la segunda jornada del Pint of Science NEA. En Conejo Negro de Resistencia se reunieron investigadores, autoridades, docentes y estudiantes de la UNNE, así como público en general que se acercó interesado en esta propuesta disruptiva que une el mundo científico con la comunidad.
La primera charla estuvo a cargo de la secretaria gral. Académica de la UNNE, docente e investigadora, Patricia Demuth Mercado compartió, de manera práctica y divertida, un poco de lo que estudia como científica.
«Crónicas universitarias: ¿Profe, esto entre en el parcial? Si de aprender o aprobar se trata», fue el título de su presentación de la profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en Ciencias Sociales; doctora en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas; docente universitaria de grado y de posgrado e investigadora en didáctica de nivel superior.

Demuth comenzó hablando sobre el poder de las instancias de evaluación sobre las vidas de los estudiantes. “Eso define la cara con la que vamos a estar en Navidad, cuando la tía pregunte en qué año estamos. O peor aún si es un final en febrero: ¿Será la playita o el aire y el tereré?”, dijo y despertó risas en los presentes que se sintieron identificados.
“Las evaluaciones inciden en nuestras vidas y por eso nos interesa investigar”, dijo y continuó refiriéndose a la relación de poder entre docente y estudiante. “Es cuando vemos estudiantes rezando en los pasillos, estampitas y es cuando tomamos costumbres milenarias de otros lugares», señaló y se escucharon nuevamente risas.
Entrando ya en la ciencia, explicó lo que llaman evaluaciones «auténticas» de los docentes, que son las que están centradas en los estudiantes y la práctica profesional. Aquellas pensadas para que el alumno aprenda. “Esas que los hacen jugar a ser un poquito abogados, arquitectos, ingenieros, etc”, dijo.
“Son quienes muestran la diferencia entre evaluar para aprobar y evaluar para aprender”, agregó Demuth Mercado en relación al título de su charla, y pidió a las personas presentes que traigan a la memoria a esos profesores.
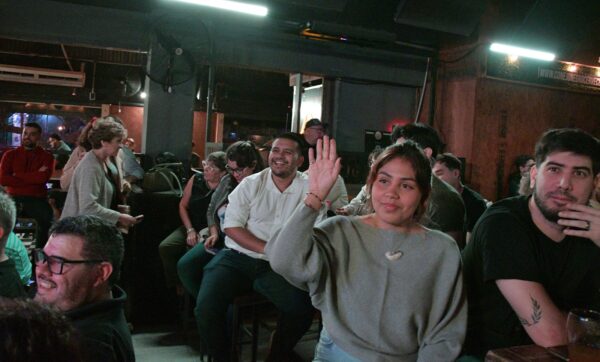
Pero “para los profes también la evaluación es un momento crítico”, aseguró y habló de procrastinar, “hasta que se respira hondo, se prende quizás un sahumerio y se empieza”, afirmó mientras los docentes que la escuchaban asentían.
Habló de la “montaña rusa” que significa para los profesores que pasan de “momentos de orgullo” cuando corrigen trabajos o exámenes que evidencian que el estudiante estudió, aprendió y lo aplicó; a “los submundos de las frustración y el fracaso cuando identificamos por ejemplo chat gpt”.
En relación a la línea de investigación que sigue con su equipo de trabajo, habló del “realismo” de las prácticas evaluativas: es decir “ubicar evaluación en función de problemas profesionales”.
También del “desafío cognitivo», que la evaluación sirva para “hacer pensar” al estudiantado; y del “juicio evaluativo”. Destacó entonces que también el docente puede aprender en instancias de evaluación.
Respondiendo a la pregunta disparadora y explicando su protector de investigación, Demuth Mercado dijo: “estudiamos esto porque nos rigen 2 principios: analizar la realidad para sistematizar y formar nuevas generaciones de docentes para que transformen el mundo”.
“Evaluar para aprender siempre. Aprobar es solo la consecuencia”, cerró y cosechó fuertes aplausos.
“Los superpoderes de los científicos”
“Los científicos e investigadores tenemos superpoderes”, aseveró el ingeniero Electromecánico Juan Manuel Vallejos, doctor en Ingeniería, docente universitario e investigador, quien compartió su presentación titulada: «Más duros que el corazón de tu ex, más livianos que tus ganas de trabajar. Materiales avanzados para cambiar el mundo».
“Podemos construir o destruir cosas”, agregó mientras en la pantalla se proyectaban imágenes de los conocidos superhéroes de infancia, e invitaba al escenario a dos alumnos para realizar un desafío: armar una figura con alambres en determinado tiempo.

Los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UNNE construían mientras Vallejos explicaba sobre materiales, y las diferencias entre aquellos que permiten construir y otros destructivos.
Cuando los estudiantes completaron el desafío, el ingeniero puso calor a los materiales con los que construyeron la forma señalada, que entonces se destruyeron. Luego, con ese mismo fuego aplicado a otro material, construyó dicha forma.
“Mentira que tenemos superpoderes. Tenemos métodos científicos para predecir de alguna manera, lo que va a pasar”, dijo y destacó la importancia de desmitificar que los científicos somos personas que no socializan, vestimos batas blancas, etc.
“Hacer ciencia se parece más a esto. Uno desarrolla experimentos, hace pruebas. Toma datos y valida hipótesis. Presenta resultados. Contrasta con otras investigaciones”, enumeró pasos del proceso científico. Contó entonces de qué se trata su línea de investigación: aleaciones con memoria de forma.
El investigador destacó finalmente el valor del saber científico y los límites de la ciencia: “cuando se logran resultados en una investigación, se empuja un poquito los límites de la ciencia, lo que hasta el momento sabía la humanidad de algo”, dijo.
Entre risas y aplausos pasó también la segunda charla. Luego, se realizaron juegos y se entregaron premios. Las autoridades de la UNNE adelantaron el interés y deseo de auspiciar una segunda edición el año entrante.